Las Economías Regionales en el Marco del Mercosur y de la Guerra Comercial ¿una oportunidad para repensar la inserción internacional argentina?
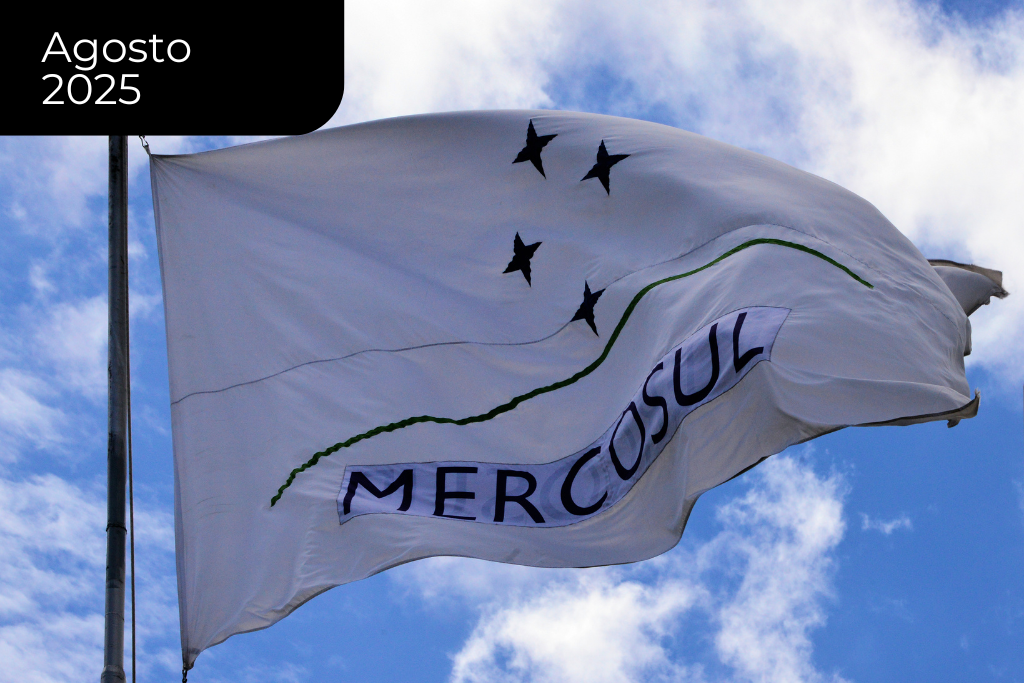
El nuevo contexto macroeconómico y la salida progresiva del cepo cambiario ha dado lugar a nuevos desafíos económicos muy distintos a los que existían con las distorsiones cambiarias existentes hasta 2023. Estos desafíos toman especial relevancia con el décimo punto del pacto de mayo firmado el año pasado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que hace especial hincapié en el “compromiso con la apertura al comercio internacional”.
La voluntad de apertura al comercio global se encuentra a su vez con las turbulencias comerciales iniciadas con la suba de aranceles a las importaciones impuesta por el gobierno de Estados Unidos en búsqueda del equilibrio de la balanza comercial (aranceles que entraron en vigencia a partir del 1ro de agosto), lo cual da lugar a recomposiciones geopolíticas a nivel global y a negociaciones bilaterales para no perder el acceso principalmente el acceso al mercado norteamericano.
Dentro de este marco el Mercosur, que nació en los 90s con la visión de la apertura comercial gradual y progresiva al mundo, luego de treinta años aún se encuentra en un estadío de unión aduanera con un arancel externo común (AEC) aplicable a las importaciones provenientes de extrazona de difícil modificación ya que depende del apoyo de todos los países miembro.
La única excepción a esta rigidez está explicada por las listas nacionales de excepciones (LNE) al AEC constituyen mayores grados de libertad de acción para cada país en su política comercial (pudiendo contemplar mayores o menores aranceles a las importaciones). Estas listas incluyen actualmente 100 productos para Argentina y Brasil, 225 productos para Uruguay y 649 para Paraguay (en consideración a los menores grados de desarrollo económico relativo de estos dos últimos países).
Los productos que cada país ha incluido en su lista nacional de excepciones muestra la estrategia de inserción internacional seguida por cada uno de ellos, representando Argentina y Paraguay dos modelos muy diferentes entre sí. Por un lado, Argentina dentro del listado de 100 excepciones ha incluído principalmente menores aranceles (o iguales a cero) a insumos de diversas industrias (como ser productos químicos, derivados de hierro o acero sin alear, máquinas, calderas y partes de máquinas). Por otro lado, Paraguay utilizando la mayor cantidad de excepciones a su disposición ha incluido menores aranceles también a insumos para el sector productivo local (productos químicos, tejidos, metales y sus manufacturas, entre otros) pero principalmente a productos de consumo masivo (alimentos, bebidas con y sin alcohol, medicamentos, perfumes, calzado) , lo cual es parte de la razón por la cual existen precios tan diferentes entre estos dos países.
No obstante, y teniendo en cuenta la urgente necesidad de contar con herramientas de negociación a nivel mundial por la “guerra comercial” internacional, durante la última cumbre del Mercosur desarrollada en Buenos Aires durante el mes de julio se pactó la ampliación temporaria de dichas listas en 50 productos adicionales para cada país (lo que significa para Argentina y Brasil ampliar un 50% sus listados preexistentes).
Sin dudas esta modificación implica una herramienta muy relevante para pensar la inserción comercial de nuestro país no sólo con Estados Unidos sino también con el resto del mundo, teniendo en cuenta el pacto de mayo celebrado el año pasado y la estructura productiva de las distintas economías regionales con vocación de inserción internacional. Esta oportunidad debería ser aprovechada para abrir más la economía local a cambio de lograr acuerdos comerciales que generen el acceso a mercados internacionales hasta hoy esquivos para nuestro país.
Un ejemplo de esto lo encontramos en Estados Unidos con las dificultades que enfrentan algunas economías regionales a la hora de competir con productos provenientes de otros países (como Chile, Australia o Colombia) con acuerdos de libre comercio firmados con este país (como Chile desde 2004, Australia desde 2005 y Colombia desde 2011) y que, por lo tanto, no tenían hasta hace poco tiempo aranceles para acceder a ese mercado. Si bien a partir de agosto, la modificación de las tarifas impuestas por Estados Unidos a todos los países ha nivelado relativamente la situación de nuestro país, aunque también es esperable que aquellos países que ya tenían acuerdos comerciales continúen las negociaciones para volver a la situación anterior o alguna otra posición, por lo cual debemos considerar las oportunidades que un acuerdo similar implicaría para nuestro país.
Podemos encontrar algunos productos con alto potencial dentro del sector foresto industrial y derivados de la madera (entre los cuales es posible nombrar ciertos tableros de fibra de madera, paneles de madera laminada, marcos de madera para cuadros y espejos, cajas de maderas para embalajes, herramientas y cabos de herramientas, paneles para pisos de madera, entre otros).
El sector vitivinícola también se destaca por su potencial crecimiento ante un acuerdo comercial con Estados Unidos (entre los productos podemos encontrar a los vinos espumantes, vino fraccionado en envases menores a 2 litros, vinos fraccionados en envases de más de 2 litros ó vinos a granel), donde competimos actualmente con otros países del “nuevo mundo” como Chile, Australia y Sudáfrica que celebraron acuerdos comerciales hace ya varios años.
En la misma línea también podemos encontrar otros ítems a negociar más allá de las barreras arancelarias propiamente dichas, como por ejemplo la ampliación de cuotas de importación (Carne Bovina congelada y deshuesada), la eliminación de barreras para arancelarias y coordinación de requisitos fitosanitarios (Langostinos, Cangrejos, Filetes de Pescado Congelado, Peras Frescas, Manzanas Frescas, Arándanos frescos, Cerezas y Frutillas) y la validez de certificaciones de calidad (como para el caso de Aceite de Oliva Virgen y Aceitunas en Conserva.
Finalmente, también existen productos con aranceles además de controles fitosanitarios (como el caso de Limones) donde es necesario negociar en los dos frentes al mismo tiempo para facilitar el acceso a ese mercado.
Adicionalmente a todo esto, en un posible acuerdo de libre comercio o de promoción/facilitación del comercio sería conveniente incluir un capítulo destinado a la facilitación de inversiones, con lo cual el impacto del mismo puede llegar a ser incluso mucho mayor, extendiéndose a áreas como minerales críticos, tecnología 5G/WiFi 6, energía, petróleo y gas, entre otros.
Sin dudas la inserción internacional de nuestro país y la apertura al mundo es una de las cuentas pendientes de las últimas décadas y la falta de acuerdos comerciales con países de altos ingresos o con mayor población constituyen un límite invisible a la capacidad exportadora de las economías regionales.
A partir de este nuevo contexto mundial y regional, y de la mayor flexibilidad recientemente aprobada en el Mercosur se generan nuevas oportunidades para abastecer al mercado de Estados Unidos y de otros más pero esto dependerá de ¿Qué posición tomará cada país? ¿Qué productos incluirá? ¿Esto implica mayor protección o mayor apertura?

Gerardo Alonso Schwarz
Economista Jefe del IERAL NEA




